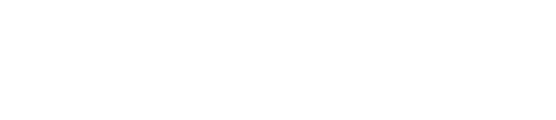El filósofo madrileño Juan Antonio Rivera ha fallecido hace unos días a los 66 años, cuando nada parecía pronosticar el fatal desenlace, dado que gozaba de una excelente salud. Nos lega una producción filosófica tan apreciable como sugerente. Al comenzar el milenio publica El gobierno de la fortuna: El poder del azar en la historia y los asuntos humanos (2000). Tres años después gana el Premio Espasa de Ensayo con Lo que Sócrates le diría a Woody Allen: Cine y Filosofía (2003), que tendría una segunda entrega en Carta abierta de Woody Allen a Platón (2006). En 2006 gana el Premio Libre Empresa con Menos utopía y más libertad (2005). Su dilatada experiencia como profesor de secundaria en Tenerife y Barcelona le hace publicar Camelia y la filosofía: Andanzas, venturas y desventuras de una joven estudiante (2016). Este mismo año ha visto la luz Moral y civilización (2024). En su mesa de trabajo estaban los materiales para el nuevo libro que tenía proyectado, porque fue un intelectual infatigable casado con el estudio.
Su estilo se beneficia de un solvente bagaje cultural. Siempre fue un lector insaciable de literatura, hasta redescubrir su juvenil pasión por el cine, sin dejar nunca de leer todo cuanto creía requerir para tratar un determinado tema, ya se tratase de antropología, economía o matemáticas. Nos conocimos hace medio siglo en las aulas de la Complutense y fraguamos una entrañable amistad al compartir un par de viajes ferroviarios por toda Europa, inmortalizados en unos diarios de viaje debidos a su pluma e ilustrados por fotografías de mi cosecha.
Sabía contagiar su pasión por el estudio y durante la carrera formamos un quinteto inseparable con Rosa Montealegre, Carlos Gómez y Concha Roldán, del que Juan Antonio salió desparejado. Se propuso varias veces presentar una tesis doctoral cuya temática variaba en función de sus nuevos intereses intelectuales y, aunque nunca lo hizo formalmente, conquistó un doctorado honoris causa en la historia de las ideas con sus impagables libros. Me precio de haberle puesto en contacto con la revista Claves de razón práctica, donde publicaba el anticipo de sus obras posteriores.
Con sus ardorosas defensas de las teorías liberales enjugaba un pecadillo de juventud. En el pupitre compartido dentro del aula universitaria escribió los nombres de sus tres gurús en aquella etapa juvenil: Cortázar, Marx y Wittgenstein. Entonces era un ardoroso defensor de los análisis marxistas, aunque luego se convirtiera en un paladín de las bondades del capitalismo y un liberal con alma socialdemócrata. Sus escritos están modulados por el bajo continuo de analizar el comportamiento humano desde las ciencias humanas y sociales, dedicando especial atención últimamente a la biología, la psicología y la economía, siempre con un talante propio de la tradición analítica.
El papel de los distintos azares ha sido también una constante. Su prosa tiene una inusual riqueza de vocabulario y sus frases nunca están escritas a la buena de dios. Este cuidado estilo se combina con esa claridad que Ortega reivindicaba como la cortesía del filósofo. Su afición al cine le hace prodigar ejemplos y mantener una constante interlocución con sus lectores para que sigan atentos a las peripecias narradas. La honda impronta de su personalidad permanecerá entre quienes le conocimos y los múltiples admiradores de su esmerada obra. Es la única inmortalidad que nos cabe a los ateos.
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/OJURMXSLDDF4EIPIOJG2SUZ3O4.jpg?w=1200&resize=1200,800)