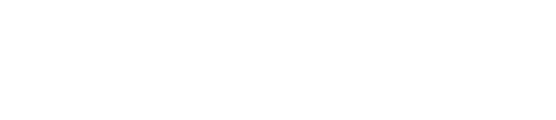Intuían que no iba a ser un camino de rosas. Que las causas judiciales contra ellos no iban a desaparecer de la noche a la mañana. Que tendrían que pelear y ganar la medida de gracia pese a que el redactado contempla “a todas las personas sin excepción” que participaron en el proceso de independencia de Cataluña y fueron objeto, por ello, de procesos judiciales. El pronóstico agorero de la mayoría de los posibles beneficiarios de la Ley de Amnistía (486 personas, según los cálculos de la Fiscalía) se está viendo confirmado con los primeros compases de su aplicación, que por ahora no ha tenido consecuencias tangibles para ellos. Los amnistiables mantienen la esperanza, pero siguen recelosos.
Los primeros pasos dados por los jueces, en especial por los del Tribunal Supremo, no invitan al optimismo. Más bien acreditan el temor de que la amnistía se aplique, en lo que se refiere a las grandes causas que se ventilan en Madrid, al ralentí, a regañadientes, de forma restrictiva. O que incluso no llegue a aplicarse en absoluto en algunos casos. Los magistrados han arrancado el motor de la amnistía, pero han mantenido puesto el freno de mano, sin aclarar si pisarán el acelerador, aunque con pocas ganas de hacerlo. Su resistencia a actuar de oficio ha evidenciado una nueva guerra en la Fiscalía y, de rebote, produce efectos directos en el proceso de investidura del próximo presidente de la Generalitat.
El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, es el que más remiso se ha mostrado a la aplicación de la ley. El martes, cinco horas después de que entrase en vigor con su publicación en el BOE, dictó una resolución que deja entrever sus dudas acerca de que el perdón pueda aplicarse a los casos de Carles Puigdemont, Toni Comín o Lluís Puig, procesados por el referéndum del 1-O pero nunca juzgados porque se marcharon al extranjero para eludir la acción de la justicia española. Llarena cita expresamente las exclusiones de la ley y, en particular, los delitos (en alusión a la malversación) que “afecten a los intereses financieros de la Unión Europea”. Y recuerda que él y los suyos, o sea el “poder judicial”, tienen la última palabra para identificar a las “concretas personas” que vayan a beneficiarse de la ley.
Tras conocerse el texto definitivo pactado entre el PSOE y los grupos políticos que respaldan la amnistía, empezaron las disquisiciones técnico-jurídicas sobre su aplicación por parte de los tribunales. Había un primer paso que parecía obvio para los miembros del poder judicial y juristas consultados a lo largo de estos meses, y es que los jueces tendrían que levantar las medidas cautelares vigentes. El redactado de la ley es prístino sobre ese asunto. El órgano judicial que conozca una causa vinculada al proceso de independencia de Cataluña “procederá a dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión”, pero también “las órdenes nacionales, europeas e internacionales”. Y debe hacerlo de forma “inmediata”.
Pero lo que parecía un automatismo no lo está siendo en la práctica. Al menos, en esta primera fase. Llarena ha mantenido por ahora vigentes las órdenes de detención y ha pedido a las partes presentes en el procedimiento (la Fiscalía, el resto de las acusaciones y las defensas) que se pronuncien sobre la necesidad de levantarlas. En su providencia llega a recordar a los cuerpos policiales que, hasta que no diga lo contrario, si alguno de los procesados pisa territorio español debe ser arrestado.
Por su repercusión en el imaginario colectivo y por sus consecuencias políticas, la situación de Puigdemont es la que suscita mayor interés. El plazo de cinco días dado por Llarena expira a principios de la semana que viene, por lo que el magistrado tiene tiempo de sobra, si quiere, para pronunciarse sobre el levantamiento de la orden de detención antes del 25 de junio, cuando está previsto el primer debate de investidura en el pleno del Parlament. De esa decisión puede depender que Puigdemont regrese a Cataluña y opte (pese a que carece, sobre el papel, de los apoyos para ello) a la investidura. Pese a que ya ha anunciado otras veces un regreso que luego no se ha concretado, su abogado, Gonzalo Boye, subraya que esta vez sí, que haya desaparecido o no el riesgo de detención el expresident estará en Barcelona para esa fecha.
El Tribunal Supremo ha activado el procedimiento previsto en la Ley de Amnistía en otros dos casos: la causa ya juzgada contra los líderes del procés, amnistiados de la pena de cárcel pero pendientes de que se levante su inhabilitación; y la parte referida a los aforados (Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg) del proceso sobre Tsunami Democràtic, el movimiento que organizó las movilizaciones contra la sentencia del procés en 2019 y a cuyos presuntos responsables se atribuye un delito de terrorismo. En todos los casos, los jueces han pedido a las partes que informen sobre si corresponde aplicarles la Ley de Amnistía.
Guerra de desgaste en la Fiscalía
La aplicación de la ley también ha topado con obstáculos por el lado de la Fiscalía. Los fiscales del procés creen que la medida de gracia no contempla la malversación cometida por los dirigentes del 1-O, lo que ha obligado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a darles una orden como superior jerárquico: “Procede amnistiar las conductas y levantar las medidas cautelares a los encausados del procés”. Pero los fiscales no se dan por vencidos y han forzado la convocatoria de una junta de fiscales de sala que se celebrará este martes. Una guerra de desgaste, estéril, ya que en última instancia la decisión depende de los jueces.
Una de las ideas más comentadas en los pasillos del Supremo durante las últimas semanas es que no se aplicaría directamente la ley porque su encaje legal suscitaba dudas. Y que esos interrogantes se ventilarían remitiendo una cuestión prejudicial preferentemente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no ante el Tribunal Constitucional, ahora en manos de una mayoría progresista. Aunque esa medida implicaría paralizar la aplicación de la amnistía, no afectaría a las medidas cautelares. Es la vía que por la que ha optado, en el terreno administrativo, el Tribunal de Cuentas. Pero en la vía penal hay una alternativa que, a la vista de los pasos dados por Llarena, va tomando cuerpo, y es que se rechace de plano la medida de gracia: que no se aplique y que, en consecuencia con esa negativa, ni siquiera se levanten las órdenes de detención.
En ese escenario, los afectados deberían activar los mecanismos necesarios (recursos) para ser amnistiados. Esas resistencias son más probables en las grandes causas de Madrid que en los juzgados de Barcelona, donde la amnistía puede circular a mayor velocidad y sin tantos contratiempos. No solo por una cuestión sociológica o de sensibilidad de los jueces, sino sobre todo por la naturaleza de los delitos que se investigan. Salvo la cusa que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona —con una veintena de cargos de ERC y Junts investigados por malversación en el 1-O— hay casos que, siempre en principio, quedan fuera de toda duda. Son los que afectan a ciudadanos anónimos. Como los encausados por desórdenes públicos durante las protestas de 2019. O los policías que se excedieron en el uso de la fuerza para reprimir las votaciones en el referéndum ilegal. En resoluciones muy breves, neutras, sin connotaciones de ninguna clase, la mayoría de esos jueces ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre la amnistía antes de tomar una decisión.
Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal
_
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/OJURMXSLDDF4EIPIOJG2SUZ3O4.jpg?w=1200&resize=1200,800)